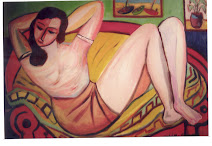Ya ha terminado el Carnaval, las fiestas de las máscaras, del juego de quién es quién en el ambiente más desmelenado posible. Son fiestas muy antiguas, entroncan con muchas fiestas paganas y por eso siempre han sido demonizadas por la Iglesia.
Por eso, y por esa ansia que tiene el poder de prohibir todo lo que a uno le pide el cuerpo. Y es que, en está época, el cuerpo nos pide marcha. Después del triste calor de la navidad, los primeros fríos realmente fuertes de este año que comienza nos han dejado encogidos y entumecidos, y no se cómo, sabemos que no lograremos sacudirnos la empanada hasta que nos corramos una buena juerga.
Un punto de alcohol, lo suficiente para que en nuestros ojos brillen la alegría y la camaradería universal. Más podría ser perjudicial. Sobre todo a la hora de bailar. Y bailar… ¡Ah, bailar es divino! Sobre todo, cuando apenas puedes moverte entre una multitud que intenta hacer lo mismo que tú. Entonces, imitar a Shakira (por mal que lo hagas) puede hacerte sentir la mujer más bella y sensual del mundo.
Hacerte sentir lo que no eres. Esa es la esencia del Carnaval, lo que lo distingue de otras fiestas. Quizá estos primeros meses del año, que uno empieza comiendo uvas y haciéndose buenos propósitos, sean también la hora de reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Qué hay en nosotros que desconocemos?
Quizá por eso, necesitamos adoptar otra identidad por unas horas. Una que nos guste, que nos haga ilusión, que creemos que nos va bien. O una que nos fascina por todo lo contrario: porque sabemos que nunca la vamos a comprender.
viernes, 23 de febrero de 2007
CARNAVAL
martes, 20 de febrero de 2007
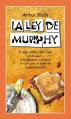
jueves, 8 de febrero de 2007
Mariana Pineda
 Lo más impresionante de la figura de Mariana Pineda es que era una mujer normal. Nunca fue una activista, ni una ideóloga, ni tan solo una conspiradora. Es cierto que tenía simpatías liberales, que muchos de sus amigos y parientes eran destacados opositores al régimen absolutista, pero Mariana nunca tuvo un papel destacado. Se limitaba a hacer de anfitriona de sus reuniones, y a prestar auxilio a los liberales necesitados. Prestar sus salones y hacer caridad. El papel que jugaría cualquier señorita bien de la época. Con la única diferencia de que Marianita estaba sola.
Lo más impresionante de la figura de Mariana Pineda es que era una mujer normal. Nunca fue una activista, ni una ideóloga, ni tan solo una conspiradora. Es cierto que tenía simpatías liberales, que muchos de sus amigos y parientes eran destacados opositores al régimen absolutista, pero Mariana nunca tuvo un papel destacado. Se limitaba a hacer de anfitriona de sus reuniones, y a prestar auxilio a los liberales necesitados. Prestar sus salones y hacer caridad. El papel que jugaría cualquier señorita bien de la época. Con la única diferencia de que Marianita estaba sola.Hija natural de un hidalgo y una labradora, cuando solo tenía un año Mariana quedó huérfana y a merced de su tutor, un tío suyo que la despojó de su herencia. Se casó a los quince años y quedó viuda y con dos hijos a los dieciocho. Desde entonces hasta su muerte, Mariana tuvo que sacarlos adelante con una escasa pensión y las pocas rentas que le quedaban. Una situación difícil para una hija de buena familia en la España de primeros del siglo XIX.
Sin embargo, parece que nunca perdió la alegría ni la entereza. Siempre fue una mujer valiente. Y atractiva. Aún tuvo una hija, también natural, de un hombre al que nunca permitieron casarse con ella y se le conocen varios amoríos. Un atractivo que no tenía nada que ver con sus ideas, y que llegó a llamar la atención del propio Ramón de Pedrosa y Andrade, Alcalde del Crimen de la Real Chancillería y encargado por el propio Fernando VII de reprimir a los liberales de Granada. Marianita lo rechazo: seguramente lo encontraba un hombre desagradable.
La mujer que murió por bordar la bandera de la libertad no sabía bordar. Dos bordadoras la acusaron de haberles encargado bordar lo que, más que bandera alguna, parecía ser un banderín de una logia masónica. Gracias a su delación se salvaron ellas mismas de la cárcel: Un sacerdote, traicionando el secreto de confesión, las había denunciado por hacer ese trabajo.
Pedrosa lo arregló para hacer un registro en casa de Mariana apenas media hora después de que las dos bordadoras le hubiesen llevado el encargo. Desde entonces hasta su ejecución, dos meses después, empezó un proceso lleno de irregularidades, en el que el propio Pedrosa actuó de Juez. Y el propio Pedrosa llevó a la firma del Rey la orden de ejecución.
Mariana no reconoció nada, no delató a nadie. Probablemente, Pedrosa no consiguió ni un gesto de humillación. Su último deseo fue que, después de muerta, le picaran el vestido a tijeretazos, para evitar que se lo robaran. No quería que sus verdugos la vieran desnuda.
Mariana subió al cadalso con la cabeza muy alta. Nadie, salvo los obligados por la ley, fue a ver su ejecución. Nadie en Granada podía creer que se atreverían a hacerlo.
martes, 6 de febrero de 2007
EL CAPULLO

Como cada domingo, Eduardo se acercó a la florista que, al verlo, corría a buscar el pequeño capullo de rosa que le tenía guardado. Amarilla, tenía que ser amarilla. Eso era lo único que Eduardo se ponía en el ojal. Es un maniático, pensaba la florista.
Pero a Eduardo, en realidad, le daba igual una flor que otra. De todas formas, odiaba aquella costumbre. Pero era la única forma de llegar a conocer a Matildita.
El primer día que la vio, Matildita caminaba sola por la rosaleda del parque. Eduardo la siguió a distancia, fascinado por su belleza. Cuando Matildita se detuvo por un momento a mirar intensamente las rosas amarillas, con los ojos húmedos y brillantes, Eduardo se dio cuenta de que no podían ser otras sus flores favoritas.
Enseguida se la cruzó en el Paseo, cogida del brazo de una amiga. Osadamente, Eduardo se quitó el sombrero y las saludó. Matildita, como no podía ser menos, miró hacia otro lado, levantando la nariz. Pero se había fijado en el capullo amarillo, él se había dado cuenta.
Cuando giró la espalda, Matildita se volvió a mirarle de arriba abajo, y le dijo a su amiga:
-¡Por Dios! ¡Qué mal gusto, ese joven! Lleva una rosa amarilla. Siempre me han parecido como de cera. En el entierro de mi tía Eduvigis tuve delante una corona hecha de rosas amarillas durante todo el responso, y eran iguales que los cirios. Y que la cara de la muerta… ¡Me ponen enferma!
domingo, 4 de febrero de 2007
MARINA
Era la hora de la siesta, pero la pequeña Marina no tenía sueño. Así que se levantó y se fue a la cocina. Era el momento ideal para inspeccionar aquel cajón del armario, lleno de cosas fascinantes, que su madre nunca le dejaba tocar.
Procurando no hacer ruido, fue examinando uno por uno los extraños artilugios que había en el cajón. Accionó varias veces las palancas del sacacorchos, para ver como subía y bajaba la varilla enroscada. Probó con el dedo la punta del abrelatas, para ver si pinchaba tanto como decían. Luego trató de cortar en dos un cabo de vela con el cascanueces, pero solo consiguió chafar un poco la cera. Ya empezaba a aburrirse cuando encontró la caja de cerillas de repuesto.
La cogió con respeto. Era la primera vez que tenía una en las manos. Por fin contempló de cerca la imagen del gato risueño y después, orgullosa de saber leer, le dio la vuelta: “Fósforos de seguridad. Cont. Aprox. 40 fósforos. Mantener en lugar seco y fuera del alcance de los niños.”, ponía. Con desprecio, volvió al gato y recorrió con el dedo las cintas ásperas que tenía la caja en los lados. Después sacó una cerilla y, conteniendo el aliento, la rascó como había visto hacer a su madre.
La cerilla se encendió como por arte de magia; Marina se quedó encandilada por los colores de la llama, el amarillo intenso que oscilaba por el borde y el naranja vibrante que se estiraba hacia arriba, como si quisiera escapar de aquel corazón azul que parecía atraparte en el agujero negro que rodeaba la cabeza de la cerilla, ahora convertida en un trocito muy pequeño de carbón.
Se fijó en que había también diferentes colores corriendo por el pequeño cilindro de madera, pero de pronto el fuego alcanzó sus dedos y la dejó caer, sorprendida por el dolor. Se agachó para mirar la cerilla caída en el suelo, pero así quemada no podía distinguirlos con claridad. Se alzó de nuevo y sacó otra cerilla. La contempló, dudosa, no quería volver a quemarse. Pero no tardó en encontrar la solución.
Alegremente, rascó la cerilla y la acercó al armario.

Procurando no hacer ruido, fue examinando uno por uno los extraños artilugios que había en el cajón. Accionó varias veces las palancas del sacacorchos, para ver como subía y bajaba la varilla enroscada. Probó con el dedo la punta del abrelatas, para ver si pinchaba tanto como decían. Luego trató de cortar en dos un cabo de vela con el cascanueces, pero solo consiguió chafar un poco la cera. Ya empezaba a aburrirse cuando encontró la caja de cerillas de repuesto.
La cogió con respeto. Era la primera vez que tenía una en las manos. Por fin contempló de cerca la imagen del gato risueño y después, orgullosa de saber leer, le dio la vuelta: “Fósforos de seguridad. Cont. Aprox. 40 fósforos. Mantener en lugar seco y fuera del alcance de los niños.”, ponía. Con desprecio, volvió al gato y recorrió con el dedo las cintas ásperas que tenía la caja en los lados. Después sacó una cerilla y, conteniendo el aliento, la rascó como había visto hacer a su madre.
La cerilla se encendió como por arte de magia; Marina se quedó encandilada por los colores de la llama, el amarillo intenso que oscilaba por el borde y el naranja vibrante que se estiraba hacia arriba, como si quisiera escapar de aquel corazón azul que parecía atraparte en el agujero negro que rodeaba la cabeza de la cerilla, ahora convertida en un trocito muy pequeño de carbón.
Se fijó en que había también diferentes colores corriendo por el pequeño cilindro de madera, pero de pronto el fuego alcanzó sus dedos y la dejó caer, sorprendida por el dolor. Se agachó para mirar la cerilla caída en el suelo, pero así quemada no podía distinguirlos con claridad. Se alzó de nuevo y sacó otra cerilla. La contempló, dudosa, no quería volver a quemarse. Pero no tardó en encontrar la solución.
Alegremente, rascó la cerilla y la acercó al armario.

Suscribirse a:
Entradas (Atom)